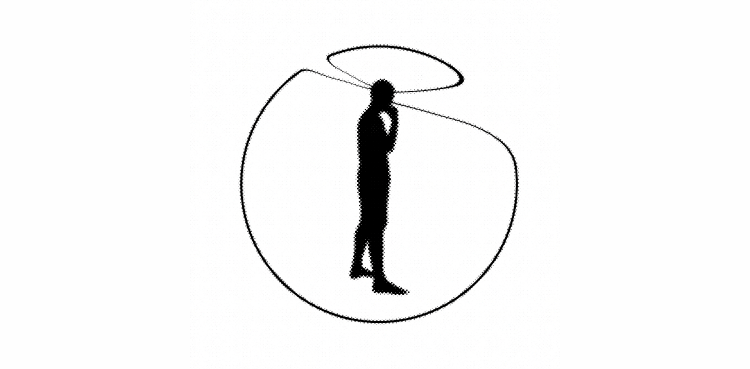Por Margit Flores | Sky Venezuela
Hacia el año 346 a. C., según las primeras divisiones del tiempo en el calendario romano, vivía Aristóteles el período de juventud en el que esbozó algunas de sus primeras obras. Dentro del conjunto de diálogos y escritos dirigidos a un público más abierto, llamados textos exotéricos o exteriores, se encuentra el Protréptico, en el que se menciona varias veces el término noûs[1]. Este complejo vocablo aparece por primera vez en el fragmento 23 de esta obra, y al referirse a la naturaleza del alma, el autor lo asocia con esa parte racional, la que hace que el hombre se distinga de los animales. Además, a lo largo del texto, le va otorgando una mayor complejidad al afiliarlo a aquello “cuya meta es el conocimiento más elevado o sabiduría”[2].
Siguiendo un contexto histórico más contemporáneo, ya a finales del siglo XIX, el psicólogo y pedagogo Alfredo Binetti, mejor conocido como Alfred Binet, presenta sus pruebas para medir el rendimiento escolar (la escala métrica de inteligencia), con la ayuda de su alumno Théodore Simon, con las que medían la capacidad aritmética, la comprensión y el dominio del vocabulario[3]. Sus teorías contrastaban con las de Galton (1869)[4] que proponía pruebas mentales y sensoriales más sencillas, en las que determinaba “umbrales de percepción, tiempo de reacción, agudeza visual, capacidad respiratoria”, entre otros aspectos de los que “pretendía obtener una medida objetiva de la inteligencia[5].
Por otro lado, Charles E. Spearman, psicólogo inglés, en el año 1904 expuso su Teoría Bifactorial, en la que consideraba la existencia de un Factor General o Factor G, y otros específicos, dentro de la conceptualización de la inteligencia.
Ahora bien, el concepto de coeficiente intelectual (C.I.) aparece de la mano de William Stern[6] en el año 1913, y en 1916 Lewis M. Terman revisa nuevamente la escala de Binet-Simon y a partir de su estudio elabora las escalas de inteligencia Stanford-Binet, para luego desarrollar, junto con su colega Maud A. Merrill, lo que se llamaría la Medida de la Inteligencia Terman-Merrill, en el año 1937.
Al año siguiente, Louis Leon Thurstone expuso una teoría multifactorial que permitía entender diferencias intraindividuales en las capacidades cognitivas, en contraste con las pruebas de Factor G. Esto mejoró las pruebas de inteligencia a través de lo que llamaba Aptitudes Mentales Primarias.
Otro reconocido teórico de la inteligencia ya había hecho sus aportes, entre los que cuenta el libro El nacimiento de la inteligencia en el niño. Este no es sino Jean Piaget, quien realizó valiosos avances en el estudio de la psicología infantil. En los años 40, Piaget publica su teoría sobre la inteligencia, ligada profundamente a las teorías de aprendizaje en el niño.
Por su parte, Raymon Cattell, psicólogo británico, nacionalizado estadounidense, creó subdivisiones en el Factor G, bifurcando esta teoría en inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, aplicando el método científico desde un análisis factorial de los aspectos ya estudiados de la inteligencia en general.
En 1950 se llega al culmen que nos llevaría luego a esa especie de gran montaña rusa que hoy sigue moviendo estas teorías de una manera vertiginosa. Alan Mathison Turing, un británico matemático, filósofo e informático teórico, da inicio a lo que hoy se conoce como inteligencia artificial, luego de escribir su artículo “Computing Machinery and Intelligence”, en el que expone argumentos que determinan la capacidad inteligente de una máquina[7].
Vinieron luego aportes, entre los que se podrían mencionar las pruebas creadas por el psicólogo rumano-estadounidense David Weschler. Sin embargo, hacia las décadas de los 60 y 70, el interés por la medición de la inteligencia humana decreció, para dar paso al dilema entre lo genético y lo social. Entra al escenario público la disputa sobre las consideraciones de heredabilidad del coeficiente intelectual.

En 1981, en la Colección Psicología, de Ediciones Pirámide, se publica Confrontación sobre la inteligencia: ¿herencia-ambiente?, una publicación que contrapone dos visiones sobre este tema, la de Hans Eysenk, psicólogo inglés, nacido en Alemania, y el psicólogo estadounidense Leon Kamin. El primero fue un fiel defensor del origen natural de la inteligencia como fenómeno biológico-genético. Mientras que el segundo, cuestionó con vehemencia la heredabilidad de la inteligencia refutando datos estadísticos de publicaciones formales sobre el tema.
Ese mismo año, el psicólogo estadounidense, actual docente en la Universidad de Yale, Robert J. Sternberg, propone un acercamiento más cognitivo a través de su teoría triárquica sobre la inteligencia: la analítica, la creativa y la práctica, con tres subteorías respectivas que son la componencial, la experiencial y la contextual. Asimismo, en 1983, Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, formuló la teoría de las inteligencias múltiples.
Estudiosos e investigadores contemporáneos se ciñen a estas últimas teorías, aplicándolas en distintas áreas, como es el caso del académico y estratega económico indio y actual profesor en la Escuela de Economía de Harvard Tarun Khanna, quien sobre la base teórica de Sternberg publicó el artículo “Contextual Intelligence” en el Harvard Business Review. La inteligencia contextual, introducida por Sternberg se ha tomado como fundamento en la introducción del marketing económico dentro de los contextos sociales más disímiles, en función de garantizar la permeabilización en esos contextos y la adaptabilidad de los productos ofrecidos desde las empresas transfronterizas o trasnacionales. ¿Es esto una nueva alienación, parte del plan globalizador? ¿Es acaso una extensión del darwinismo social impulsado por Herbert Spencer? Khanna argumenta que es una forma más eficaz de entender nuestra realidad y que los problemas más difíciles en la sociedad “tienen que ver con el comportamiento humano y con cambiarle la mentalidad a la gente”[8]
Solo queda preguntarse, ¿de qué manera y hacia qué intereses? Sin duda, la globalización sigue siendo un objetivo claro y una meta a cumplir.
Fuentes: SEGGIARO, CLAUDIA. LA NOCIÓN ARISTOTÉLICA DE NOÛS: CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS PRINCIPIOS Y VIDA CONTEMPLATIVA EN EL PROTRÉPTICO DE ARISTÓTELES. Signos Filosóficos [en línea]. 201 4, XVI (32), 38-70. ISSN: 1665-1324. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34335734002edalyc.org/articulo.oa?id=34335734002 2 SEGGIARO, CLAUDIA, pp. 38-70: 41. 3 MORA M. JUAN A. Y MARTÍN, J. LA ESCALA DE LA INTELIGENCIA DE BINET Y SIMON (1905) SU RECEPCIÓN POR LA PSICOLOGÍA POSTERIOR. Revista de Historia de la Psicología, vol. 28, núm. ⅔, 2007. 4 MORA M. JUAN A. Y MARTÍN, J., pp. 308. 5 MORA M. JUAN A. Y MARTÍN, J., pp. 308. 6 CORNEJO, RODRIGO. ¿SE PUEDE MEDIR LA INTELIGENCIA?. EL COEFICIENTE INTELECTUAL Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO. Artículo publicado en Boletín Mediar Nº15 año 2003 Centro Desarrollo Cognitivo, Universidad Diego Portales. 7 A. M. TURING. Computing Machinery and Intelligence. (1950) Mind 49: 433-460. Disponible en: https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf 8 https://www.bbc.com/mundo/noticias-54251459#:~:text=